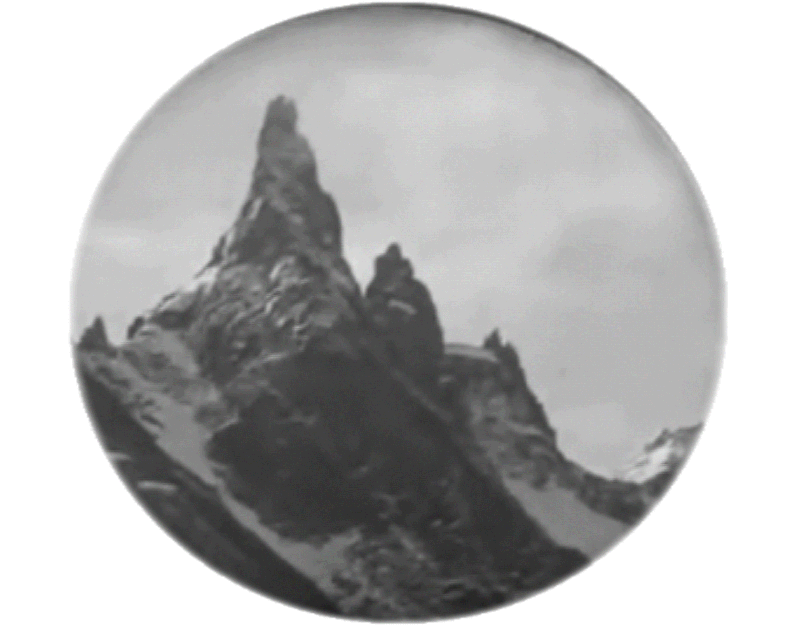I. Busco una mujer que tenga la estatura de mi esperanza o el sabor justo de mi olvido. Alguien que no consagre otros altares sino a la trinidad de los deseos: el Amor —un corazón abierto como una vitrina que ya nadie observa—, el Conocimiento —mirar las costuras de cualquier verdad y sentir las puntadas con las cuales la inteligencia sutura su universo— y la libertad —arrastrarse sobre la arena caliente y con las alas rotas.
II. Busco una mujer con la sensualidad fuera de borda y el vértigo labrado en la palma de las manos. Ni muy pronta a la consumación ni muy reacia a la desnudez, aficionada a las aventuras alma adentro y con ojos profundos —inagotables en la exhuberancia de sus fantasías vírgenes— que me inviten a explorar sus laberínticos senderos.
III. Busco una mujer de espaldas a la sociedad, y recostado el cuerpo. Una dama que se descubra en la piel tanto como en cada hemisferio del cerebro, y que se reconozca hembra con la misma convicción que pone el fuego, en ciertas llamas, para consumir la totalidad de un cirio, o el tramo final de alguna vela.
IV. Busco una mujer sin falsas esperanzas ni temor a naufragar en desencuentros, únicamente con la fe inútil de saberse aún joven y sedienta —con hambre de noches más largas que la angustia, más profundas que la muerte y más, mucho más intensas que la entrega a los desvaríos del sexo.
V. Busco una mujer al margen de cualquier certeza —con mil dudas brotando desde el fondo de sus huesos—, pero con la voluntad ejercitada frente a la violencia de estar solos, como el toro ante la capa y en mitad del ruedo. Que no exija otra seguridad sino la de poder redimirse por los caminos del anhelar constante, del revolverse entre las sábanas por descubrirse entera, acompañada: ocupando ambas mitades de su lecho.
VI. Ofrezco un rincón casi miserable del universo donde existe un árbol de palabras y hasta el tiempo estéril fructifica. Los signos infaustos del silencio se transforman en un lugar propicio para la piel y, aunque desesperanzado, el deseo exige un pequeño margen de perpetuidad para ser la encarnación de un vendaval de ensueños.
VII. Ofrezco construir un nido en la memoria para dar calor a los minutos que, protegidos por una mano pródiga en caricias y alimentados con las membranas más nutritivas del anhelo, lograrán su mayoría de edad y se transformarán en una densa parvada de recuerdos.
VIII. Ofrezco algo más que la pasión inútil, pero quizá menos de lo que mi memoria arrebata al caudal de los momentos. Tengo la sangre encendida de juventud y el revés de los párpados llenos de mujer —como un coleccionista podría llenar de mariposas un número infinito de vitrinas—, pero también tengo la sed que me reclama un cuerpo.
IX. Ofrezco una posibilidad de consumación que no se agote con el sudor entre las sábanas y la lujuria extendiendo raíces sobre el lecho. La religión de la carne no pide ofrendas únicamente en el altar del sexo, pues entre los dos extremos de la noche la sensualidad me ha dictado rituales donde se experimenta más misticismo que al calor de cualquier secta, y más beatitud que a la mitad de un templo
X. Ofrezco la complicidad de una entrega instituida como crimen sin testigos ni redención, pero también sin caretas ni esperanzas en un futuro incierto. Una ofrenda a los ídolos de la fugacidad perenne, donde la seguridad de lo transitorio sea un portal para pisar lo eterno.